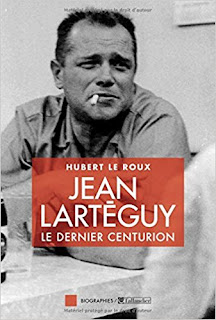Repasando, casi por azar, unos viejos volúmenes de novelas policíacas -Peter Cheyney, Harmon Coxe, Eric Ambler-, acabo de encontrar uno de Ellery Queen que me transporta más de medio siglo atrás en el tiempo, al lector que yo era a los doce o trece años. Por suerte para mí, las bibliotecas de mis abuelos estaban especializadas en asuntos diferentes: la de mi abuelo paterno era más de clásicos y gran literatura del XIX, mientras que mi abuela materna y mi tía Pura, su hermana, eran lectoras apasionadas de bestsellers contemporáneos -Vicky Baum, Colette, Somerset Maugham- y novela policíaca, de la que tenían un armario lleno hasta arriba; en el que, cuando iba a visitarlas, yo buceaba con entusiasmo de cazador precoz, pues podía llevarme lo que me apeteciera. Allí descubrí a Hammett y Chandler, entre otros. Y uno de aquellos hallazgos tempranos, las novelas de Ellery Queen, tuvo serios efectos colaterales.
Repasando, casi por azar, unos viejos volúmenes de novelas policíacas -Peter Cheyney, Harmon Coxe, Eric Ambler-, acabo de encontrar uno de Ellery Queen que me transporta más de medio siglo atrás en el tiempo, al lector que yo era a los doce o trece años. Por suerte para mí, las bibliotecas de mis abuelos estaban especializadas en asuntos diferentes: la de mi abuelo paterno era más de clásicos y gran literatura del XIX, mientras que mi abuela materna y mi tía Pura, su hermana, eran lectoras apasionadas de bestsellers contemporáneos -Vicky Baum, Colette, Somerset Maugham- y novela policíaca, de la que tenían un armario lleno hasta arriba; en el que, cuando iba a visitarlas, yo buceaba con entusiasmo de cazador precoz, pues podía llevarme lo que me apeteciera. Allí descubrí a Hammett y Chandler, entre otros. Y uno de aquellos hallazgos tempranos, las novelas de Ellery Queen, tuvo serios efectos colaterales.
Yo tenía doce años y estaba en tercero de bachillerato en los Maristas de Cartagena, donde pasé mi infancia de estudiante hasta que me expulsaron dos años después. Era un pésimo alumno, pues sólo me interesaban la literatura, el latín y la historia. Todo lo demás eran suspensos. E indisciplina. Cada profesor, religiosos en su mayor parte, tenía para nosotros su apodo: el Cuellotoro, el Dumbo, el Tomate, el Pulga (uno de los más logrados era el del profesor de matemáticas, un seglar elegante y fumador de rubio emboquillado llamado don Francisco Márquez, cuyo magnífico sobrenombre era Paco Farolas). Y el de mi clase, ese curso, era el hermano Emilio, alias el Poteras.
El Poteras y yo nos odiábamos sin disimulo. Era de esos profesores con la mano larga, muy dados a pegar a los alumnos -en aquel tiempo eso era normalísimo-, pero solía ejercer esa potestad con excesiva saña. Yo no era un alumno fácil, por otra parte. Si tocaba hacer un ejercicio de redacción, me las arreglaba para que estuviera muy bien escrito, pero al mismo tiempo fuese esencialmente insultante para él -recuerdo bien un tema libre: La pesca del calamar con potera-. Y las represalias, por supuesto, estaban a la altura. Castigos y leña al mono. Los padres no intervenían en esas cosas, pues la disciplina a la brava formaba parte del sistema. Aquello, los chicos teníamos que comérnoslo solos. Doblabas la bisagra, o mantenías el desafío en plan guerrillero y afrontabas las consecuencias. Algunos -Miguel Cebrián, Manolico el Nabo, Julio Mínguez- las encarábamos con la cabeza bien alta. Éramos pequeños cimarrones en pantalón corto. Indomables cabroncetes, cada uno a su estilo. Peligrosos como la madre que nos parió.
Una novela de Ellery Queen inspiró una de mis campañas contra el Poteras. Apropiándome de la idea -un asesino que envía mensajes previos en verso a sus víctimas-, durante un mes le estuve mandando a mi acérrimo enemigo breves mensajes anónimos con versos míos (recuerdo uno de ellos: En este tu penúltimo día / tu matador te envía / este mensaje grato / que te hará bicarbonato). Por supuesto, yo era un delincuente imberbe, un criminal ingenuo; y los mensajes estaban escritos en papel cuadriculado de cuaderno escolar, a bolígrafo y con mi letra. Al Poteras le bastaron cinco minutos para identificarme, y me sometió a un duro interrogatorio. Lo negué todo, con un par de infantiles cojoncillos, y no pudo sacarme nada. Al día siguiente le mandé un nuevo mensaje, y a los pocos días, otro. El siguiente interrogatorio tuvo lugar en el aula desierta, a la hora del recreo, y no creo haber recibido tantas bofetadas en mi vida. No abrí la boca más que para negarlo todo. Además, procuraba sonreír entre hostia y hostia, como los héroes de las películas. Me dejó ir, por imposible, y al día siguiente le mandé otro mensaje.
El nuevo interrogatorio tuvo lugar en el colegio unos días más tarde, pero en el despacho del director: éste, el Poteras, mi padre, y yo en posición de firmes ante ellos. El Poteras, descompuesto, acumulaba mensajes sobre la mesa, comparaba la letra con la de mis ejercicios escolares, me acusaba de delincuente infantil. Yo seguía negándolo todo. Ésa no es mi letra, sostenía impasible. Por fin, harto de aquello, muy serio, mi padre dijo: «Cuando vean a mi hijo dejando personalmente uno de esos papeles, avísenme». Luego me sacó de allí. Caminamos en silencio por la calle, uno junto al otro, mientras él me miraba de reojo. Al fin dijo: «Ya lo has matado, ya vale». Y me dio un buen pescozón. Entonces no me di cuenta, pero ahora comprendo que sonreía.
29 de octubre de 2017