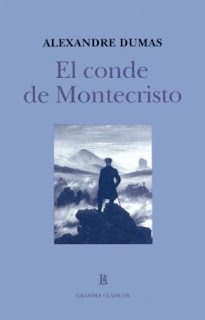En otro tiempo fueron tipos interesantes, envidiados. Incluso imitados a menudo en modales y aplomo. Sus aventuras por entregas multiplicaban las tiradas, enriquecían a los editores, fascinaban al público ávido de mociones. Eran criminales con cierta elegancia. Había estilo, incluso grandeza en su forma de infringir la ley.
Ahora ya no son lo que fueron, ni mucho menos; pero aún es posible tropezar con ellos, a veces. Están ahí, silenciosos y como dormidos, en estantes a menudo cubiertos de polvo, o en los tenderetes de las ferias del libro viejo, en montones de hojas sueltas, con bordes manoseados y las ilustraciones de portada desvaídas por el sol, el roce de las manos o el tiempo. Algunos, muy pocos, más afortunados, gozan de tapas en condiciones: tela o papel De vez en cuando un privilegiado, a modo de joya especial, aparece impecable con su encuadernación de lujo. El caso es que las ediciones son muy antiguas, con cincuenta años o más, y sólo de vez en cuando – un saldo, una tirada pequeña e inadvertida – aparece uno de esos títulos casi con timidez, revuelto en la variopinta resaca que el tiempo y la vida arrojan periódicamente a las playas de las librerías de viejo: La aguja hueca, Hazañas de Rocambole, Juve contra Fantomas, Los tres crímenes de Arsenio Lupin... Intrépidos, desaprensivos y entrañables ladrones de guante blanco.
Hace unas semanas, husmeando con trazas de cazador – dedos manchados de polvo, paciencia y buena o mala suerte – entre las casetas de libros viejos de la cuesta de Moyano, en Madrid, encontré uno de ellos: Raffles, de E. W. Homung, campeando sobre ilustración de cubierta a color: un individuo apuesto, de esmoquin, blanca pechera y guantes inmaculados, con una máscara sobre el rostro, que desvalija sin perder la compostura los cajones llenos de joyas de un saloncito elegante.
Hay goces especiales, en literatura. Sobre todo en cierta clase de literatura de la antes llamada popular, cuando vamos a ella con la maliciosa disposición del público que una vez fue ingenuo pero que ya no lo es. En ese caso, cada lugar común, cada repetición del estereotipo, cada vuelta de tuerca o retorno de lo conocido, del golpe de efecto clásico o del recurso a determinados elementos antaño eficaces, supone un golpe de placer mayor aún que la originalidad, que el desviarse de patrones cuya solvencia quedó probada por el aplauso de las masas. Uno acecha con temblor de adicto el momento en que Holmes, envuelto en una nube de humo, toque el violín para aclararse las ideas, o espera anhelante que Edmundo Dantés se lleve una mano a la frente perlada de sudor y exclame ¡Fatalidad!, mientras la tormenta pone siniestro contrapunto a su venganza. En cuanto a Raffles, Rocambole, Lupin y los otros, se espera de ellos exactamente lo que en su tiempo los hizo ser amados y seguidos por miles de lectores y, más tarde, denostados por críticos partidarios de educar al público en la bella prosa de alto nivel, aunque este público se aburra muchísimo. Aquel otro lector al que podríamos llamar no ingenuo, malintencionado, incluso perverso, espera de ellos – decíamos – que se conduzcan exactamente como fueron concebidos. Que digan y hagan aquello que los elevó a la categoría de mitos, de sueños.
Vamos a echarles un vistazo, sin que nos ciegue la pasión ni el prejuicio. Arsenio Lupin es inteligente y astuto, con un fondo de ternura que es preciso estar muy atento para descubrir. Rocambole resulta implacable, con un peculiar sentido del crimen y de la justicia. Fantomas, un asesino sanguinario; pero el carácter despiadado de sus crímenes y las personalidades que es capaz de adoptar le confieren una siniestra grandeza, Raffles, el más elegante, es sentimental y todo un caballero. Con un detalle adicional: en casi todos los casos, las víctimas son gente adinerada, poderosa, elementos clave de la llamada buena sociedad. Personajes que ya han disfrutado bastante de esta vida, y a quienes no viene mal ni la puñalada que los envía al otro barrio ni, en el mejor de los casos, verse parcialmente aliviados del excesivo peso de su fortuna. Que bajo ningún concepto – ahí está el detalle de la cuestión –, les resulta arrebatada con métodos vulgares, sino con crímenes, artimañas y recursos de una originalidad absoluta. Por no mencionar la finura con que a menudo se solventa el asunto, el toque distinguido de una tarjeta de visita o una sota de copas en el lugar del crimen. 0 ese monóculo bajo la ceja enarcada e imperturbable; esa mano enguantada, que se desliza sin ruido en el cajón del secreter o, cuando es preciso, igual besa unos dedos enjoyados que esgrime un puñal o una pistola con la habilidad de un matón barriobajero. Aunque, eso sí, templado siempre el gesto por actitudes y frases convenientes, dignas del mejor gusto y de la más fina crianza. Por no hablar de las debilidades, los rasgos románticos, los botines abandonados o las víctimas indultadas por el influjo benéfico de una sonrisa de mujer, de unos ojos inocentes, de un beso o unas palabras moduladas entre el brillo de los diamantes y el sonido de botellas de champaña, en fiestas mundanas y elegantes saraos. Ya no hay canallas así. Tal vez nunca los hubo, es cierto. Pero, al menos, existieron los hombres y las mujeres capaces de inventarlos.
Releí mi Raffles tomándome todo el tiempo del mundo, despacio, con una copa de buen coñac sorbo a sorbo, en un viejo café de los que aún sobreviven en Madrid. Pasaba páginas, y de vez en cuando, al llegar a algún momento cumbre, del tipo «Era el amor y no la ambición, el recuerdo tierno de la muchacha lo que hizo temblar su mano cuando rozaba ya las perlas del collar», me detenía y alzaba los ojos a través de la ventana del café, sonriendo feliz.
Después salí a la calle. Era momento de retornar al presente, a este mundo de gentes sensatas, prácticas y razonables,donde el tiempo es oro y la literatura debe ser selecta como una joya fría y muerta, o ligera y estúpida como un pañuelo de celulosa. Compré unos periódicos y los hojeé despacio, y mientras lo hacía descubrí en aquellas páginas fotos, nombres, referencias de otros ladrones, de otros criminales. Muy actuales todos ellos, claro. En una versión más prosaica que la de sus ilustres predecesores novelescos. Sin esmoquin, monóculo, ni guante blanco. Pero, sobre todo, desprovistos de sus actitudes. De cierto factor singular y distante, original en la maldad o en el delito.
Raffles, Rocambole, Lupin, Fantomas y los otros. Entes de ficción que fueron más reales, para muchos lectores, que buena parte de los seres vivos que los rodeaban. Admirados precisamente por ser como eran; por su carácter romántico, inaccesible. Tipos ideales, la elegancia de sus actitudes, su carácter y su grandeza, los situaban por encima de la moral convencional en sus incursiones delictivas. Por eso, legiones de lectores ávidos creyeron en ellos, se emocionaron con sus aventuras, amaron con sus amores y odiaron con sus pasiones más oscuras. Eran lejanos, misteriosos, con el aura de lo enigmático y lo extraordinario. Hoy, nosotros, el público desengañado y lleno de resabios, nos identificamos más fácilmente con ratas de callejón y asfalto, con turbios antihéroes que encarnan la desesperanza. Para los niños no hay princesas; ni para los adultos, en lo tocante a ladrones, existen caballeros de guante blanco. Ni siquiera existen caballeros. Antes se daba una selección natural; el dinero lo tenían los que estaban arriba, la aristocracia o la burguesía enriquecida, y para infiltrarse hasta sus cajas de caudales era necesario cierto estilo.
Quizá por todo eso, Rocambole, Raffles, Fantomas, Lupin, están muertos y enterrados. Las calles, alumbradas por luz eléctrica en vez de por farolas de gas, no conservan el eco de sus pasos. A través de la puerta entreabierta ya no llega la música lejana del salón abandonado. La rosa se marchita en la copa vacía de champaña, junto al collar de perlas que ninguna mano enfundada en guante blanco pretende ya robar, entre otras cosas porque las perlas son sintéticas. También los sucesores en la escuela del moderno latrocinio son muy distintos: pueden despertar a menudo envidia o desprecio; nunca admiración. Están demasiado próximos a nosotros, y más que a impulsos criminales, sus expolios obedecen a fáciles tentaciones. No es preciso ser valeroso, elegante y educado, ni ponerse un esmoquin y una máscara para desvalijar la caja fuerte. Puede ganarse mucho más dinero chalaneando en mangas de camisa en un restaurante de lujo, o apalabrando operaciones por el teléfono del coche. Basta con ser un concejal bien situado, un subsecretario en lugar idóneo, un negociante avispado con recursos y contactos, un patán con influencias o con suerte. Antes, incluso los peores malvados soñaban con adquirir buenos modales. Los de ahora perpetran crímenes fáciles, demasiado vulgares, con escaso mérito y riesgo, y además del latrocinio nos obligan a soportar la grosería. Tal y como están las cosas, cualquier imbécil puede aspirar a canalla.
13 de noviembre de 1992
Ahora ya no son lo que fueron, ni mucho menos; pero aún es posible tropezar con ellos, a veces. Están ahí, silenciosos y como dormidos, en estantes a menudo cubiertos de polvo, o en los tenderetes de las ferias del libro viejo, en montones de hojas sueltas, con bordes manoseados y las ilustraciones de portada desvaídas por el sol, el roce de las manos o el tiempo. Algunos, muy pocos, más afortunados, gozan de tapas en condiciones: tela o papel De vez en cuando un privilegiado, a modo de joya especial, aparece impecable con su encuadernación de lujo. El caso es que las ediciones son muy antiguas, con cincuenta años o más, y sólo de vez en cuando – un saldo, una tirada pequeña e inadvertida – aparece uno de esos títulos casi con timidez, revuelto en la variopinta resaca que el tiempo y la vida arrojan periódicamente a las playas de las librerías de viejo: La aguja hueca, Hazañas de Rocambole, Juve contra Fantomas, Los tres crímenes de Arsenio Lupin... Intrépidos, desaprensivos y entrañables ladrones de guante blanco.
Hace unas semanas, husmeando con trazas de cazador – dedos manchados de polvo, paciencia y buena o mala suerte – entre las casetas de libros viejos de la cuesta de Moyano, en Madrid, encontré uno de ellos: Raffles, de E. W. Homung, campeando sobre ilustración de cubierta a color: un individuo apuesto, de esmoquin, blanca pechera y guantes inmaculados, con una máscara sobre el rostro, que desvalija sin perder la compostura los cajones llenos de joyas de un saloncito elegante.
Hay goces especiales, en literatura. Sobre todo en cierta clase de literatura de la antes llamada popular, cuando vamos a ella con la maliciosa disposición del público que una vez fue ingenuo pero que ya no lo es. En ese caso, cada lugar común, cada repetición del estereotipo, cada vuelta de tuerca o retorno de lo conocido, del golpe de efecto clásico o del recurso a determinados elementos antaño eficaces, supone un golpe de placer mayor aún que la originalidad, que el desviarse de patrones cuya solvencia quedó probada por el aplauso de las masas. Uno acecha con temblor de adicto el momento en que Holmes, envuelto en una nube de humo, toque el violín para aclararse las ideas, o espera anhelante que Edmundo Dantés se lleve una mano a la frente perlada de sudor y exclame ¡Fatalidad!, mientras la tormenta pone siniestro contrapunto a su venganza. En cuanto a Raffles, Rocambole, Lupin y los otros, se espera de ellos exactamente lo que en su tiempo los hizo ser amados y seguidos por miles de lectores y, más tarde, denostados por críticos partidarios de educar al público en la bella prosa de alto nivel, aunque este público se aburra muchísimo. Aquel otro lector al que podríamos llamar no ingenuo, malintencionado, incluso perverso, espera de ellos – decíamos – que se conduzcan exactamente como fueron concebidos. Que digan y hagan aquello que los elevó a la categoría de mitos, de sueños.
Vamos a echarles un vistazo, sin que nos ciegue la pasión ni el prejuicio. Arsenio Lupin es inteligente y astuto, con un fondo de ternura que es preciso estar muy atento para descubrir. Rocambole resulta implacable, con un peculiar sentido del crimen y de la justicia. Fantomas, un asesino sanguinario; pero el carácter despiadado de sus crímenes y las personalidades que es capaz de adoptar le confieren una siniestra grandeza, Raffles, el más elegante, es sentimental y todo un caballero. Con un detalle adicional: en casi todos los casos, las víctimas son gente adinerada, poderosa, elementos clave de la llamada buena sociedad. Personajes que ya han disfrutado bastante de esta vida, y a quienes no viene mal ni la puñalada que los envía al otro barrio ni, en el mejor de los casos, verse parcialmente aliviados del excesivo peso de su fortuna. Que bajo ningún concepto – ahí está el detalle de la cuestión –, les resulta arrebatada con métodos vulgares, sino con crímenes, artimañas y recursos de una originalidad absoluta. Por no mencionar la finura con que a menudo se solventa el asunto, el toque distinguido de una tarjeta de visita o una sota de copas en el lugar del crimen. 0 ese monóculo bajo la ceja enarcada e imperturbable; esa mano enguantada, que se desliza sin ruido en el cajón del secreter o, cuando es preciso, igual besa unos dedos enjoyados que esgrime un puñal o una pistola con la habilidad de un matón barriobajero. Aunque, eso sí, templado siempre el gesto por actitudes y frases convenientes, dignas del mejor gusto y de la más fina crianza. Por no hablar de las debilidades, los rasgos románticos, los botines abandonados o las víctimas indultadas por el influjo benéfico de una sonrisa de mujer, de unos ojos inocentes, de un beso o unas palabras moduladas entre el brillo de los diamantes y el sonido de botellas de champaña, en fiestas mundanas y elegantes saraos. Ya no hay canallas así. Tal vez nunca los hubo, es cierto. Pero, al menos, existieron los hombres y las mujeres capaces de inventarlos.
Releí mi Raffles tomándome todo el tiempo del mundo, despacio, con una copa de buen coñac sorbo a sorbo, en un viejo café de los que aún sobreviven en Madrid. Pasaba páginas, y de vez en cuando, al llegar a algún momento cumbre, del tipo «Era el amor y no la ambición, el recuerdo tierno de la muchacha lo que hizo temblar su mano cuando rozaba ya las perlas del collar», me detenía y alzaba los ojos a través de la ventana del café, sonriendo feliz.
Después salí a la calle. Era momento de retornar al presente, a este mundo de gentes sensatas, prácticas y razonables,donde el tiempo es oro y la literatura debe ser selecta como una joya fría y muerta, o ligera y estúpida como un pañuelo de celulosa. Compré unos periódicos y los hojeé despacio, y mientras lo hacía descubrí en aquellas páginas fotos, nombres, referencias de otros ladrones, de otros criminales. Muy actuales todos ellos, claro. En una versión más prosaica que la de sus ilustres predecesores novelescos. Sin esmoquin, monóculo, ni guante blanco. Pero, sobre todo, desprovistos de sus actitudes. De cierto factor singular y distante, original en la maldad o en el delito.
Raffles, Rocambole, Lupin, Fantomas y los otros. Entes de ficción que fueron más reales, para muchos lectores, que buena parte de los seres vivos que los rodeaban. Admirados precisamente por ser como eran; por su carácter romántico, inaccesible. Tipos ideales, la elegancia de sus actitudes, su carácter y su grandeza, los situaban por encima de la moral convencional en sus incursiones delictivas. Por eso, legiones de lectores ávidos creyeron en ellos, se emocionaron con sus aventuras, amaron con sus amores y odiaron con sus pasiones más oscuras. Eran lejanos, misteriosos, con el aura de lo enigmático y lo extraordinario. Hoy, nosotros, el público desengañado y lleno de resabios, nos identificamos más fácilmente con ratas de callejón y asfalto, con turbios antihéroes que encarnan la desesperanza. Para los niños no hay princesas; ni para los adultos, en lo tocante a ladrones, existen caballeros de guante blanco. Ni siquiera existen caballeros. Antes se daba una selección natural; el dinero lo tenían los que estaban arriba, la aristocracia o la burguesía enriquecida, y para infiltrarse hasta sus cajas de caudales era necesario cierto estilo.
Quizá por todo eso, Rocambole, Raffles, Fantomas, Lupin, están muertos y enterrados. Las calles, alumbradas por luz eléctrica en vez de por farolas de gas, no conservan el eco de sus pasos. A través de la puerta entreabierta ya no llega la música lejana del salón abandonado. La rosa se marchita en la copa vacía de champaña, junto al collar de perlas que ninguna mano enfundada en guante blanco pretende ya robar, entre otras cosas porque las perlas son sintéticas. También los sucesores en la escuela del moderno latrocinio son muy distintos: pueden despertar a menudo envidia o desprecio; nunca admiración. Están demasiado próximos a nosotros, y más que a impulsos criminales, sus expolios obedecen a fáciles tentaciones. No es preciso ser valeroso, elegante y educado, ni ponerse un esmoquin y una máscara para desvalijar la caja fuerte. Puede ganarse mucho más dinero chalaneando en mangas de camisa en un restaurante de lujo, o apalabrando operaciones por el teléfono del coche. Basta con ser un concejal bien situado, un subsecretario en lugar idóneo, un negociante avispado con recursos y contactos, un patán con influencias o con suerte. Antes, incluso los peores malvados soñaban con adquirir buenos modales. Los de ahora perpetran crímenes fáciles, demasiado vulgares, con escaso mérito y riesgo, y además del latrocinio nos obligan a soportar la grosería. Tal y como están las cosas, cualquier imbécil puede aspirar a canalla.
13 de noviembre de 1992